Documento fuera del protocolo
Documento fuera del protocolo
El día 14 de noviembre de 1968 fui enterado por el llamado de uno de sus hijos del fallecimiento de Don Ahmed Said Jibril, en adelante Don Ahmed, libanés nacionalizado uruguayo, comerciante, mayor de edad, con domicilio conocido en Artigas y Sarandí de la localidad de Rincón de Sauce. Procedí de acuerdo a su voluntad y a las instrucciones registradas en el testamento que dictara y firmara el 6 de enero de 1965 en documento que se guarda en archivo en mi estudio de la ciudad de Minas.
Lo que expongo a continuación son algunas de esas actuaciones que no quedaron registradas en mi protocolo como escribano para no hacerlas públicas en su momento. Fue, creo, mi única falta consciente a los deberes a los que me consagré como profesional, pero a la que encontré justificación por la naturaleza del caso. Hoy pasados casi cuarenta años de aquellos sucesos quiero dejar asentados los hechos. Para mi tranquilidad postrera, este documento será la pieza que faltaba para que todas mis acciones como notario puedan ser certificadas que fueron ejecutadas en cumplimiento de la voluntad de mi mandante.
Nunca había tratado con Don Ahmed fuera del ámbito de mi escritorio. Allí se había presentado para realizar consultas sobre la labor profesional de un notario en cuestiones testamentarias. En otra reunión posterior, allí habíamos acordado los términos de su testamento. En la misma escribanía se formalizó días después el documento en que dejaba asentada su última voluntad, y posteriormente se realizaron allí su lectura frente a testigos, las firmas, la certificación y el pago de mis honorarios.
Transcurridos casi cuatro años de las referidas actuaciones, el aviso de su fallecimiento me llevó a conocer los lugares que Don Ahmed había frecuentado, a tratar a los familiares que figuraban en nombres y documentos en su testamento, a conocer sus bienes que antes habían sido solamente cédulas catastrales y escrituras. El documento dictado y firmado en mi escritorio resultaría en el momento de su fallecimiento la guía necesaria para unir las huellas de Don Ahmed y así armar mi versión de su historia. Si se concuerda con que las vidas de las personas son como los dibujos de las revistas de entretenimientos que invitan a unir mediante líneas los puntos numerados de acuerdo a su valor creciente y que solamente pueden entenderse luego de trazada la línea y ver el resultado hacia atrás, hacia adelante apenas se adivina o presume, el testamento de Don Ahmed fue la plantilla numerada para dibujar su vida hacia atrás. Todos los familiares que encontré siguiendo la línea de puntos conocían de Don Ahmed solamente las andanzas y los hechos de su entorno más cercano. Apenas uno o dos puntos para adelante o para atrás. Doy fe que, actuando de acuerdo a las instrucciones recibidas, mis actuaciones no introdujeron dudas o interrogantes en ninguno de los familiares que les llevaran a pensar que la línea de la vida de Don Ahmed se prolongaba más allá de ese entorno más inmediato y conocido.
La primera de las instrucciones testamentarias me llevó a Rincón de Sauce. No se me indicaba expresamente comenzar en ese paraje, sino en forma menos precisa “en el lugar donde muriera y estuvieran velando mi cuerpo”. Sin embargo sí se establecía que apenas recibido el aviso debía trasladarme al lugar en forma urgente a los efectos de presentarme a sus dolientes, imponerles su mandato de hacerme cargo de las exequias de acuerdo a sus instrucciones y enterarlos de su voluntad sobre la disposición de sus bienes. Para que el lector de esta nota tenga todos los elementos para hacer su inevitable juicio sobre Don Ahmed, dejo constancia expresa que él había dejado previsto y depositado en la escribanía, el dinero con el que pagar los gastos de su funeral, mis honorarios como notario, los costos de los traslados y los viáticos del que suscribe y de un acompañante en caso que yo lo considerara necesario. El monto calculado resultaría suficiente para cubrir los conceptos con holgura, a tal punto que mi asistente, el entonces estudiante de bachillerato Luis Carlos Domínguez, hoy funcionario de la compañía estatal de teléfonos, resultaría premiado, de nuevo repito y resalto, de acuerdo a la voluntad de Don Ahmed, con la suma de doce pesos con cincuenta. Esta cifra duplicaba lo que por concepto de remuneración habíamos acordado con Luis Carlos. Finalizada la última de las gestiones que me había encomendado y mientras conducía de regreso a Minas caí en la cuenta que Don Ahmed, un perfecto desconocido para mí, me había estudiado al detalle antes de depositarme su confianza, junto con su voluntad y el dinero para llevarla a cabo. Así, en su primera visita a mi escritorio y en conversaciones supuestamente banales, me había consultado por mi disposición y habilidad para conducir, la marca, el modelo y el año del auto que poseía, si gustaba de cazar o pescar, si era aficionado a las armas, así como sondeó mis conocimientos de la región este del Uruguay, pueblos y conocidos.
Que yo conociera más de carreteras, de caminos y de distancias para llegar a lagunas y ríos con buena pesca y a campos con perdices, que de los pueblos que se encontraban en el trayecto y de sus habitantes, le resultó un detalle muy interesante. Esta información, que obtuvo en conversación casual, creo que fue determinante para que contratara mis servicios. Sobre mi solvencia como profesional con, por ese entonces, veinte años de actividad sospecho que la fuente de información haya sido otro cliente libanés residente en Minas, Don Salomón Nassif Burya. Mientras tuve oportunidad no quise confirmarlo por la conmoción que el caso me causó, mis votos de confidencialidad, la posibilidad de despertar sospechas dormidas o de confirmar certezas. Cuando pasados los años quise hacerlo para sacarme la duda, Don Salomón había fallecido.
Llegamos con Luis Carlos a Rincón de Sauce dos horas después de recibida la llamada de aviso. Tiempo suficiente para avisar a Luis Carlos para que se aprontara para salir, llamar a una funeraria de Maldonado, llenar el tanque de combustible de la camioneta Commer con la que viajaríamos para realizar las diligencias previstas en el testamento, revisar los neumáticos, leer nuevamente las instrucciones de Don Ahmed, hacer un bolso con una muda de ropa, encargar y retirar una vianda para dos y conducir los setenta kilómetros de carretera y caminos rurales. El poblado estaba compuesto por una veintena de casas sobre una única calle, todas dispuestas sobre la acera derecha según nuestro sentido de marcha. Las únicas construcciones sobre la izquierda eran la estación del tren, un depósito y un molino. A partir de la calle principal salían otras perpendiculares, por lo que en cada bocacalle se veían otras casas y a pocos metros el comienzo del campo. Las instrucciones de Don Ahmed para llegar a su propiedad eran claras y precisas, pero innecesarias dado que nos estaban esperando. Apenas ingresamos a la calle principal un niño en bicicleta comenzó a llamarme “Doctor, doctor sígame”, y con gran rapidez nos condujo hasta el otro extremo del pueblo, donde la calle se transformaba en camino rural y el campo se recobraba del pequeño paréntesis que constituía el conjunto de edificaciones. En una edificación importante, prolijamente pintada de amarillo con vivos azules, con dos puertas y dos ventanas a la calle se leía el nombre del almacén de ramos generales que Don Ahmed había indicado como su lugar de residencia y trabajo: “La económica”. Ante la puerta cerrada esperaban unas ocho personas que nos revisaron a conciencia con la vista mientras se apartaban de forma de dejarme libre el acceso. El niño de la bicicleta ya había golpeado con el llamador de bronce en la puerta que resultó ser la de la vivienda familiar. Un niño, mayor que el de la bicicleta, abrió y me hizo pasar. También ingresó el niño de la bicicleta y cerró la puerta. El niño mayor me hizo señas que lo esperara y ambos pasaron a la siguiente habitación y me dejaron esperando en el pequeño recibidor. Ambos niños aparecieron flanqueando a su madre, vestida totalmente de negro, con la cabeza cubierta por un pañuelo oscuro y rasgos de haber llorado. Me tendió la mano y me hizo pasar a la siguiente pieza donde me ofreció asiento. Ella se sentó en una silla frente a mí con los niños a su lado. Me presenté y leí lo que Don Ahmed había dispuesto en caso de fallecimiento, que sus bienes, el almacén de ramos generales y la vivienda pasaban a sus hijos Ismael y Saúl y que serían administrados por su esposa Doña Zulma mientras fueran menores. Lo mismo se establecía con la fracción de campo sobre el arroyo Ceibal y el ganado vacuno y ovino de su propiedad. Se dejaban a Doña Zulma indicaciones precisas de la baldosa del dormitorio bajo la que se encontraba una bolsa con libras de oro para disponer de ellas en caso de necesidad.
Allí encontraría el título de propiedad de los bienes, las acciones del molino “18 de Julio” y los estatutos de la cooperativa agrícola donde se establecía el capital social de conformación y el porcentaje de utilidades que le correspondía a Don Ahmed. En cuanto al dinero en efectivo, además del que llevaba encima en los bolsillos, las instrucciones ordenaban a Doña Zulma a buscar en el forro de su abrigo y en cierta moldura del ropero del dormitorio. Doña Zulma no me comentó cuánto dinero había en cada uno de los lugares, pero luego de mi lectura se retiró por unos pocos minutos y retornó más relajada, por lo que siempre supuse que la cifra alcanzada había sido tranquilizadora. Otro de los legados de Don Ahmed consistía en una serie de conformes firmados por deudores del comercio de ramos generales y de negocios agropecuarios que el fallecido guardaba con otros dineros en la pesada caja de hierro existente en su despacho y cuya llave se encontró en el bolsillo interior de su abrigo.
Me enteré entonces que las instrucciones de Don Ahmed indicaban en forma precisa cómo la familia debía actuar ante su fallecimiento. Fue así que, a la madrugada y después de un frugal desayuno, cuando Don Ahmed salió de su casa para abrir el almacén y cayó en la vereda para no levantarse, Doña Zulma dispuso que Ismael corriera hasta la estación para llamar a mi escritorio y comunicar la noticia. Dos de los empleados del almacén entraron el cuerpo a la vivienda y Doña Zulma lo tendió en la cama matrimonial engalanada con las mejores sábanas del ajuar. Las instrucciones de Don Ahmed dichas y repetidas a la viuda le ordenaban que esperara la llegada del notario por los detalles del funeral. Fue así que enteré a Doña Zulma que la voluntad de Don Ahmed era que su cuerpo fuera incinerado lo que le provocó sorpresa y consternación. Don Ahmed no era religioso practicante de ninguna religión, pero por sus orígenes libaneses llevaban a pensar que la cremación no solamente no estaba aceptada por la fe de sus ancestros sino que estaba prohibida expresamente. A los efectos que esa última voluntad no pudiera ser objetada por impedimentos legales o familiares la había dejado establecida en documento realizado en mi despacho frente a testigos. Doña Zulma planteó su rechazo a cremar el cuerpo y un torrente de palabras, ademanes y gestos se desbordó sobre mí ante la mirada atónita de sus hijos. Quería enterrarlo a la usanza musulmana que sus mayores le habían transmitido, objetó que no había quien realizara el proceso de cremación en el pueblo, protestó por no tener el derecho de golpearse la cabeza contra una lápida en señal de dolor, pero debió rendirse ante el argumento que las instrucciones que el difunto había dejado en mi escritorio establecían que una vez velado en el hogar se trasladara su cuerpo a Montevideo para ser cremado. Don Ahmed había dejado previsto y en depósito en mis manos el dinero necesario para cubrir los gastos por tales conceptos y había seleccionado una empresa de pompas fúnebres, _ él la llamaba cochería _, de Maldonado para que realizara dichas tareas. Comuniqué a Doña Zulma que ya había llamado a la empresa desde Minas y que enviarían un furgón para retirar el cuerpo.
Doña Zulma lloró y gritó al conocer todas estas previsiones que iban en contra de su costumbre y olvidada fe, pero terminó aceptando aunque a regañadientes la voluntad de su difunto marido. En ese momento pensé que jamás se lo perdonaría y por algunos instantes temí por mi propia integridad. Doña Zulma era magra de carnes y no muy alta, pero lo suficientemente enérgica y decidida para poner en su lugar a más de uno. Esos atributos serían necesarios para afrontar su viudez con altivez, cuidar sola a sus hijos y administrar los bienes heredados. En su letanía me enteré que ni ella ni Don Ahmed tenían familiares en la cercanía. Una hermana de Don Ahmed estaba casada y vivía en Montevideo y en los últimos quince años no se habían escrito una letra. La familia de Doña Zulma, su padre y un hermano, vivían en la frontera con Brasil y allí se había conocido la pareja en un viaje de Don Ahmed. Había solicitado la mano al padre y luego del fugaz noviazgo y del casamiento se habían instalado en Rincón del Sauce de donde Doña Zulma no salió más. Don Ahmed sí salía del pueblo por largos períodos para comprar y vender mercaderías. Se alejaba por cuatro meses, regresaba y estaba al frente del negocio por cuatro meses y así sucesivamente.
Vecinos y vecinas que comenzaron a desfilar por la casa de duelo dieron testimonio del respeto que el comerciante fallecido se había sabido ganar en el pueblo. Doña Zulma se había repuesto y ahora era la atenta anfitriona que cuidaba de todos los detalles. En la casa no faltó café, agua caliente para el mate, yerba, bizcochos, rosca dulce y con chicharrones, sillas y tema de conversación. El principal era que Don Ahmed había elegido ser cremado y que su cuerpo iba a ser llevado a la capital. Los aspectos legales corrieron por mi cuenta. Fue así que me encargué de conseguir el certificado de defunción firmado por el médico que atendía la familia, único en Rincón del Sauce, que además era junto a Don Ahmed, el juez de paz, el jefe de estación y el administrador de la cooperativa del molino, miembro del grupo de gente progresista del pueblo, contertulios y aficionados al ajedrez. A este reducido grupo le comuniqué que cuando se cumpliera el tiempo prudencial del velatorio que imponían las buenas costumbres, el cuerpo sería llevado a Montevideo. La empresa de pompas fúnebres que había contratado de acuerdo a las instrucciones de Don Ahmed, se encargaría de llevar el cuerpo. Se dispondría de un furgón y de un féretro y el cuerpo quedaría en depósito para cuando se realizaran las cremaciones. Efectuada la misma, yo sería el encargado de entregar las cenizas a la familia para que dispusiera de ellas. La viuda quería acompañar al difunto pero fue aconsejada por el grupo de cercanos a la familia para que quedara en Rincón del Sauce encargándose de los niños y de los asuntos del negocio.
Desde la estación llamé nuevamente a la empresa de pompas fúnebres de Maldonado y me informaron que el furgón estaría disponible en Rincón del Sauce a la mañana siguiente para efectuar el traslado. Así se hizo. Al finalizar el velatorio por el que pasó todo poblador de Rincón del Sauce, cargamos el féretro con el cuerpo del difunto. Vecinos y familiares nos despidieron en una mañana clara en que los dos vehículos, furgón y mi auto, tomamos la ruta y dejamos atrás el poblado. Las instrucciones de los empleados de la empresa eran bien precisas por lo que nos separamos en el cruce de las rutas 9 y 60. De allí con Luis Carlos nos dirigimos a Minas a retomar nuestras actividades habituales.
Días después recibí el llamado de la funeraria de Maldonado anunciando que las acciones indicadas en la voluntad de mi cliente se habían cumplido, por lo que me puse en campaña para liquidar las cuentas y cumplir con la segunda parte del encargo.
Pasé por Maldonado a verificar lo actuado por la empresa, pagar los gastos, realizar otra diligencia menor y de allí nuevamente a la carretera con destino a Solís de Mataojo. Don Ahmed había efectuado una clara descripción de lo que iba a encontrar en el pueblo, pero no hacía falta. En una esquina el almacén de ramos generales pintado de amarillo y verde con el cartel de “El Progreso” era otro jalón en el camino de la vida de Don Ahmed. Allí, sin noticias de su muerte, se encontraba al frente Doña Luisa, esposa de Don Ahmed y madre de dos robustos niños Samuel y Francisco a los que conocí en la tarde cuando volvieron de la escuela. Doña Luisa se enteró por mí del fallecimiento de Don Ahmed durante el viaje de negocios que había emprendido buscando los proveedores y clientes que lo alejaban de Solís de Mataojo cada cuatro meses. En los mismos no se comunicaban salvo por esporádicos telegramas que anunciaban algún envío o alguna cuenta a cobrar para que quedara registrada. Las ausencias eran también por cuatro meses, por lo que la recién enterada viuda no esperaba reencontrarse con su marido físicamente hasta dentro de cuarenta días. Que el que suscribe apareciera en su comercio en lugar de tener que ser llamado al ocurrir el fallecimiento del esposo según las instrucciones que le dejara escritas en el cuaderno de caja y repetidas más de una vez, fue para la viuda un imprevisto. La desgraciada circunstancia que fuera el mensajero que le llevara la noticia de su muerte y además portara una vasija con las cenizas del difunto, significó para la viuda un doloroso golpe y para este profesional una dura prueba a su condición de depositario de la fe pública. Informarla de la mala noticia, del estado en que le entregaba el cuerpo del difunto, de mi condición de depositario de la fe de su marido en vida y de su voluntad postrera, exigió al máximo mis dotes de comunicación y de persuasión.
Más entregada que convencida escuchó la lectura de los bienes, confirmó la existencia de dinero y valores en los lugares que señalaba el testamento y recibió la posesión legal del comercio, la casa habitación, el campo y acciones de emprendimientos en custodia hasta la mayoría de edad de sus hijos. Me despidió sin afecto pero con reconocimiento de mi profesionalidad. Dejo constancia de ello pues así lo expresó cuando le entregué mi tarjeta antes de volverme a mi auto para retomar el camino.
Distinto fue el recibimiento de Doña Zulma en Rincón del Sauce. Repuesta anímicamente aunque envuelta en riguroso luto, la viuda esperaba mi anunciado retorno con las cenizas de Don Ahmed. En el recibidor y sobre la estufa a leña había reservado el lugar donde se depositaría la vasija y así se hizo. Las instrucciones ahora las daba Zulma, dueña de la casa y patrona del establecimiento, sabedora de su poder y segura de su futuro.
Por razones profesionales estuve en contacto con la evolución de la familia de Don Ahmed en sus dos ramas. Doña Luisa me mandó llamar para que la asesorara en los asuntos legales pertinentes a la venta de las propiedades en Solís de Mataojo. Vencida la mala impresión inicial que le causara, recurrió a mí por lo que había reconocido en nuestro primer contacto: la profesionalidad. Había razonado que podía confiar en mí.
Doña Luisa había recibido una oferta por lo heredado de Don Ahmed de parte de un vecino del pueblo, comerciante y fuerte hacendado. Confiado en la fragilidad de la señora a raíz de su reciente viudez y creído de su propia capacidad de engatusar a la supuestamente incauta dama, se vio a su vez envuelto en una serie de contraofertas y argumentaciones emocionales que transformaron al cazador en presa. Descaradamente la viuda elevó el precio de los bienes y de las haciendas, mientras que sus sutiles y agudísimas observaciones hicieron que la compra por parte del promitente comprador se transformara de un buen negocio a una cuestión de angustiante necesidad. No en vano la viuda había pasado doce años de mostrador, siendo escucha y confidente de la gente del pueblo. Cada uno de los nombres de candidatos a comprar el almacén de ramos generales que dejaba caer en la conversación con la contraparte y de sus supuestas ofertas, justificaban el aumento del precio que pedía. Lo mismo pasó con los de los vecinos linderos del campo, con los que figuraban en la lista de deudores y con las posibles mayorías que se armarían con las acciones de Don Ahmed en la sociedad agropecuaria. La vendedora defendió inteligentemente el interés propio y de sus hijos. Mi actuación como escribano de su confianza me impidió entonces realizar estos y otros comentarios públicos que hoy retirado no me encuentro impedido de hacer. Si argumentos éticos de confidencialidad me lo impidieran aun hoy, al menos puedo plasmarlos en este documento que solamente servirá para tranquilizar mi conciencia. La venta se formalizó en las condiciones y precio establecidos por Doña Luisa. Con un buen capital en metálico la viuda y sus hijos fueron a residir a Montevideo donde ella tenía su familia. Allí se había conocido con Don Ahmed en una oportunidad en que aquel bajó a la capital a formalizar uno de sus negocios. Después de un cortísimo noviazgo se habían casado y pasado a residir en Solís de Mataojo desde donde ella no había vuelto a salir ocupada en criar los niños y atender el negocio durante las periódicas ausencias de Don Ahmed. Uno de sus últimos actos antes de emprender el viaje a la capital fue echar las cenizas del difunto esposo en el arroyo que cruzaba el campo que había sido de su propiedad, para que las aguas repartieran sus restos en la tierra que él tanto había querido, según lo que me dijo. Con este acto la viuda dejó el luto y Solís de Mataojo camino a una nueva vida en Montevideo.
La vida de Doña Zulma también fue, si no de opulencia, de holgura y tranquilidad. Diez años después del fallecimiento de Don Ahmed fui invitado a visitarla con el fin de verificar el orden de los títulos de las posesiones. Me pareció un pretexto rebuscado. Durante esos años había requerido mis servicios profesionales en varias oportunidades ante la compra de campos, vehículos y ganados que engrosaron su patrimonio.
Siempre la encontré muy bien, asentada y reposada, trabajadora y meticulosa en el cuidado del dinero. Para este encuentro los niños ya estaban crecidos y el mayor próximo a convertirse en poseedor de su parte de la herencia. Supuse correctamente que la próxima mayoría de edad del heredero era la motivadora del interés de la viuda de reunirse conmigo. Acerté en parte.
Las propiedades habían crecido desde la muerte de Don Ahmed, por la sensata administración de Doña Zulma y por el descubrimiento de una insospechada fuente de ingresos a la casa. Fue allí que Doña Zulma me confesó radiante el origen del dinero adicional con el que se había beneficiado: la quiniela, en una forma tan reiterada y con un sistema infalible que hacía dudar del azar. Cada vez que Don Ahmed se le aparecía en sus sueños de viuda la incitaba a apostar en la quiniela. No sucedía siempre, a veces no soñaba, a veces en su sueño no aparecía el difunto. Pero cuando él aparecía en los sueños, sin fallar nunca, las tres cifras del primer premio del sorteo de quiniela que le traía la radio que se escuchaba a toda hora en el almacén, le resultaban extrañamente familiares. La búsqueda de los números que le sonaban conocidos al escucharlos y más aún al verlos escritos en el pizarrón de quinielas no fue sencilla. Un martes en la mañana, al anotar la primera venta del día en el cuaderno donde se registraban minuciosamente, encontró el primer premio del sorteo del lunes en las tres últimas cifras del importe de la primera venta en la página del día anterior. Y en la noche del domingo al lunes había sido de sueño con Don Ahmed. La mañana siguiente a la siguiente noche que el difunto se paseó por sus sueños fue tiempo de poner a prueba la cábala, de esperar ansiosa al primer cliente, de atenderlo, de entregar la mercadería solicitada, registrar la cifra después de cobrar y realizar la jugada con el levanta quinielas del pueblo. Luego tuvo la inspiración que le llevó a hacer que Don Ahmed compartiera con ella la espera ansiosa de la hora del sorteo: depositó la boleta bajo la urna con las cenizas del difunto en la repisa de la estufa en el recibidor. La confirmación de la primera vez que ganó con el sistema la llevó a repetirla una y otra vez que soñara con Don Ahmed. Se encontró así fascinada viendo las evoluciones de las cuentas de uno o más clientes en la mañana siguiente al sueño premonitorio del acierto, preguntándose ¿cuál será de los dos clientes el que primero cierre la venta?, ¿el asistente le ofrecerá algún producto más y cambiará el total?, muchas veces se tentaba en hacer un descuento redondeando la cifra para que concordara con un número que le gustaba, para quedarse después angustiada de no haber ido demasiado lejos. Pero no. El sistema, con la custodia de la urna incluida, fue siempre infalible. Tanto que para no levantar sospechas por el juego y acierto seguro, cada vez por montos mayores, comenzó a realizar la jugada en una agencia de Minas por vía telefónica. El acto de fe de colocar la jugada bajo la custodia protectora de las cenizas de Don Ahmed se realizaba entonces con un papel donde la viuda anotaba el número y el monto apostado. Los sueños no se presentaban todos los días, pero con tres sorteos semanales y a razón de multiplicar por quinientos el importe “arriesgado”, los ingresos por concepto de premios fueron muy importantes y sostenidos en los años. Llegó a darse que por más de dos meses la agencia de quinielas minuana tuviera en depósito los premios esperando a que la ganadora los retirara. Hasta que Doña Zulma abrió una cuenta en el Banco República en la Sucursal Minas para que la agencia depositara las ganancias del juego, siempre reservando un remanente de donde cobrar las jugadas.
Pero se había terminado la martingala. No por desaciertos, sino por falta de Don Ahmed en los sueños. Según Doña Zulma el retiro de Don Ahmed coincidió con la aparición de Don Gervasio en la vida sentimental de la viuda. Vecino y cliente, viudo y estanciero, hacía unos tres meses que había solicitado su permiso para visitarla un domingo. Le llevó un ramo de flores y compartieron pasteles de membrillo. Don Gervasio habló de su viudez, de su estabilidad económica, de su falta de herederos, de cuánto haría por los dos que los caminos de ambos se juntaran. Doña Zulma no cerró las puertas y lo alentó a seguir compartiendo las tardes de domingos, mientras armaron el plan para compartir las vidas. Y así fue que Don Ahmed dejó de anunciar ganancias en los sueños de Doña Zulma y que mi presencia fue convocada. Era necesario que efectuara la partición de los bienes entre la viuda y sus hijos y preservarlos de un posible mal matrimonio en lo que hace a los temas económicos. En lo que hace a los otros aspectos, nada del matrimonio proyectado tenía defecto alguno de acuerdo a lo que Doña Zulma y Don Gervasio habían previsto. Doña Zulma había asumido que Don Gervasio implicaba la desaparición del sistema de ingresos por juego por el retiro unilateral de Don Ahmed, pero ya había tenido suficiente, según sus palabras, de soledad y de dinero. Un compañero y la promesa de la estabilidad de una vejez compartida eran suficientes para Doña Zulma. Cuando dos semanas después volví al pueblo a presentarle la división de los bienes me invitó a una ceremonia muy íntima. Había decidido que, próxima a casarse con Don Gervasio, con los hijos ya crecidos y con el destino en sus manos, era tiempo de liberar a Don Ahmed del cargo de tutelar en forma omnipresente al grupo familiar. Había comunicado a los hijos la decisión de casarse con Don Gervasio y arrojar las cenizas de Don Ahmed en el campo que el difunto les legara. Los hijos, acostumbrados a la férrea disciplina de Doña Zulma, no pusieron objeción alguna. El mayor propuso que se me invitara a acompañarlos cuando dejaran los restos de Don Ahmed en el campo, por haber sido quien había llevado las cenizas de su padre a sus manos y para que fuera testigo de su disposición. Fue así que una mañana tan luminosa como ventosa del mes de setiembre fui testigo de cómo la viuda destapó la urna y con un brusco movimiento de los brazos dejó salir parte de las cenizas que se esparcieron al viento. El hijo mayor repitió lo hecho por la madre y pasó la urna a su hermano menor, que caminó unos pasos con ella en los brazos, introdujo una mano, sacó un puñado de cenizas y abrió los dedos. El viento limpió la palma de la mano de cenizas. Interrogó con los ojos a su madre y ella le dijo que diera vuelta la urna, con lo que se vació totalmente. Me pasó la vasija y la tapa, la tapé, la puse bajo el brazo y caminamos en silencio de vuelta al pueblo. De vuelta conduciendo a Minas con la urna vacía en el asiento del acompañante pensé todo el camino en Don Ahmed y en su increíble capacidad de previsión de los detalles que cubrieron todos los aspectos de sus vidas y de su muerte, en sus viudas, en sus familias y en sus herencias. Capítulo aparte en mis pensamientos de entonces y en esta declaración que hago y que firmaré donde aclaro los hechos, merecieron sus tres funerales a partir de un único cadáver. Dos los he descrito en el presente documento y acontecieron cuando sus viudas, Doña Zulma y Doña Luisa, dispusieron de las cenizas contenidas en sendas urnas en Rincón del Sauce y Solís de Mataojo respectivamente. Me corrijo, ya que no los indiqué en orden cronológico, pues primero fue el funeral con Doña Luisa en Solís de Mataojo y posteriormente el efectuado por Doña Zulma en Rincón del Sauce. El tercero fue anterior a estos dos. Fue efectuado en el cementerio del Maldonado en el nicho 315 por parte de la empresa de pompas fúnebres que retiró el cuerpo de Don Ahmed de Rincón del Sauce, sin acompañamiento de ningún tipo de acuerdo a las precisas instrucciones del difunto, de las que intenté ser fiel intérprete y ejecutor en todos los detalles.
Expresamente Don Ahmed había dejado indicado que no se pusiera inscripción alguna en la tapa del nicho y así se hizo. Lo confirmé al pasar por Maldonado a pagar la cuenta de los servicios de la empresa de pompas fúnebres. Visité el cementerio y encontré todo tal y como lo había dispuesto Don Ahmed, salvo el detalle del arreglo floral. Frente a la tapa del nicho había dos bollones, uno con seis claveles rojos y otro con seis claveles blancos. Fue también ese día en Maldonado cuando adquirí las dos vasijas de cerámica, una patinada en azul y otra en rojo que entregué después en Rincón del Sauce y Solís de Mataojo. Ambas estaban rellenas de cenizas de madera de coronilla que recogí del fogón de la Sociedad Los Coronillas a pocos kilómetros de San Carlos.
Durante años seguí cumpliendo el ritual de visitar el nicho de Don Ahmed en el cementerio de Maldonado, aunque debo reconocer que lo hice más por curiosidad por encontrarme con quien ponía las flores en el nicho que animado por la congoja. Pese al respeto y agradecimiento que sentía y siento hacia Don Ahmed nunca le llevé flores. Los claveles rojos y blancos continuaron haciéndose presentes por años. Hace unos seis meses, en la tapa del nicho se colocó una pequeña chapa de bronce con un nombre de mujer y un apellido que no quise leer para no conocer. Y los claveles rojos y blancos dejaron de aparecer.
La urna patinada en azul y que entregué a Doña Luisa quedó en sus manos y supongo que habrá quedado en la casona en Solís de Mataojo. La patinada en rojo se transformó en obligado adorno de mi escritorio hasta mi retiro y hoy está en mi casa.
Sigue siendo infalible para guardar las jugadas de quiniela ganadoras.
Da fe de lo que antecede y firma lo que escribe, Escribano Luis Ferreira Mello, en la ciudad de Maldonado, a los veintiséis días del mes de agosto de dos mil siete.
Documento en formato pdf


Lectura por folios del documento
 |
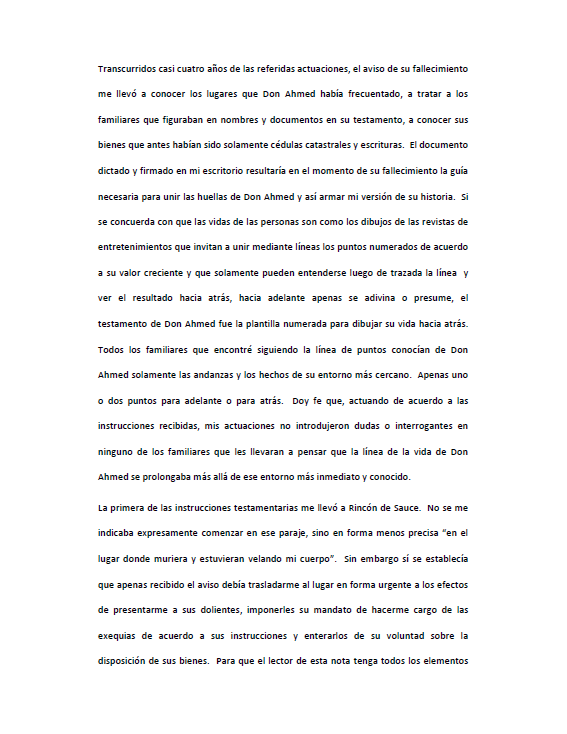 |
 |
 |
 |
Folio 1 |
Folio 2 |
Folio 3 |
Folio4 |
Folio 5 |
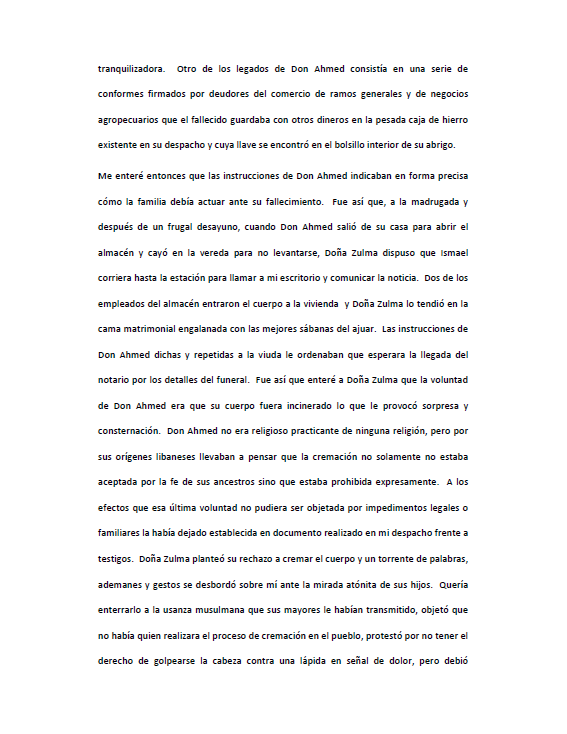 |
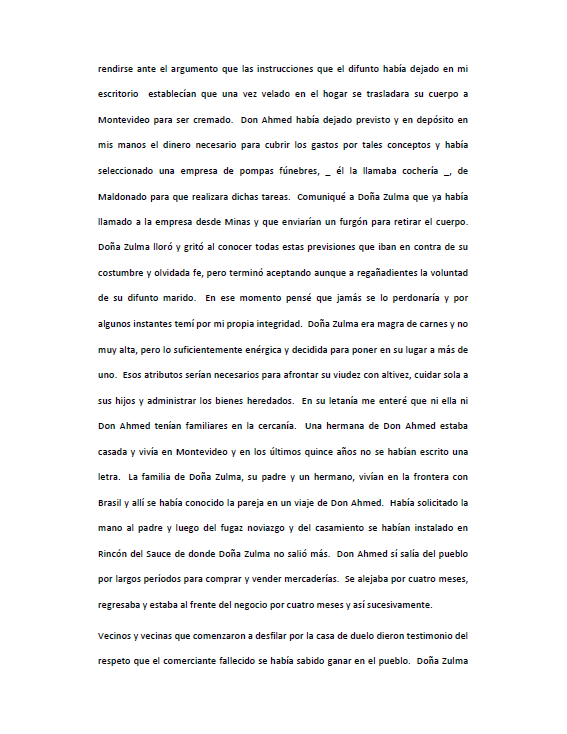 |
 |
 |
 |
Folio 6 |
Folio 7 |
Folio 8 |
Folio 9 |
Folio 10 |
 |
 |
 |
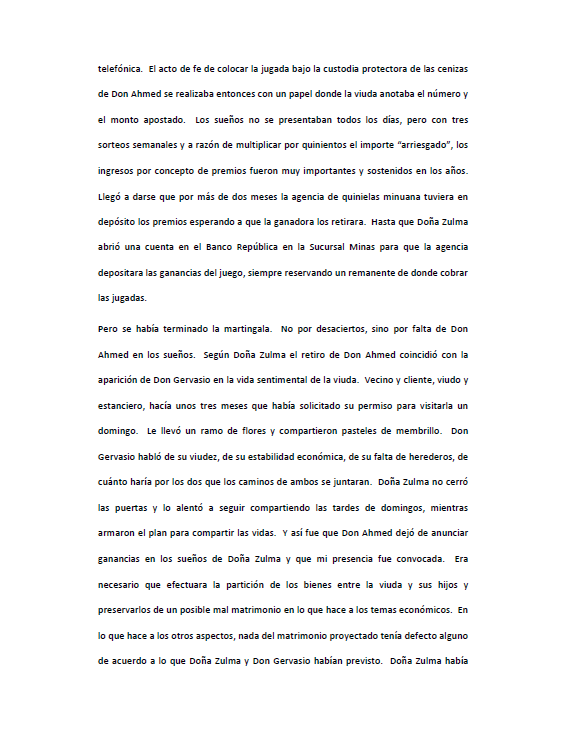 |
 |
Folio 11 |
Folio 12 |
Folio 13 |
Folio 14 |
Folio 15 |
 |
 |
|||
Folio 16 |
Folio 17 |



